En septiembre de 1937, mientras Europa marchaba, sin saberlo aún, a la catástrofe que significó la Segunda Guerra Mundial, París fue el escenario del Primer Congreso Mundial de la Cultura Judía que culminó con la fundación del YKUF internacional y que para el Río de la Plata tuvo su versión en el ICUF – Idisher Cultur Farband – en 1941.
Allí, durante cinco días, cientos de intelectuales, artistas y activistas judíos progresistas, con filiaciones a partidos de izquierda, provenientes de veintitrés países, se reunieron para discutir y organizar la defensa de una cultura y de una lengua amenazadas: el ídish.
El encuentro fue un acto de resistencia organizada, cultural y política, una afirmación del derecho de un pueblo a preservarse y sobrevivir.
El Congreso se inauguró el 17 de septiembre de 1937 ante un auditorio de cuatro mil personas. Entre los oradores y delegados figuraban escritores, científicos, dirigentes y artistas de Estados Unidos, Polonia, Francia, Lituania, Bélgica, Rumania, Palestina, Uruguay, Argentina y otros países. Su objetivo era construir una organización internacional capaz de coordinar los esfuerzos de las comunidades judías idishistas dispersas por el mundo y consolidar una federación cultural que uniera organizaciones con la idea común de promover la educación, el arte y la literatura en ídish, y enfrentar, desde la cultura, el avance del fascismo y el antisemitismo. Una propuesta internacionalista y pacifista.
La ausencia de participantes soviéticos — que quedó representada simbólicamente por una “silla vacía”— fue uno de los hechos paradójicos del Congreso, teniendo en cuenta que muchos de los organizadores adherían al comunismo y admiraban los logros de la Unión Soviética, especialmente la creación de la Región Autónoma Judía de Birobidyán, donde el ídish había sido declarado lengua oficial.
Con esa particularidad, el Congreso se desarrolló con entusiasmo, y las intervenciones de los delegados trazaron un diagnóstico lúcido sobre la situación del pueblo judío disperso en un mundo en crisis.
Frente al avance de los totalitarismos, defender la cultura ídish equivalía a defender la dignidad y la identidad de millones de personas.
El nacimiento del YKUF en 1937 fue descripto por el poeta H. Leivick como el de un niño: frágil, pero lleno de esperanza.
Los delegados sabían que el futuro sería incierto, pero confiaban en que las masas judías —trabajadoras, educadas y comprometidas— nutrirían ese proyecto. La historia confirmaría esa visión. Pocos años después, mientras Europa era arrasada por el nazismo, las semillas plantadas en París florecerían en otros continentes, especialmente en América. En 1941, en Buenos Aires, se fundó el ICUF, heredero directo de aquel YKUF y que hoy es la única federación en el mundo que mantiene viva esa tradición.
El valor histórico del Congreso de París del 1937 se entiende mejor al situarlo en una larga genealogía del pensamiento y la cultura ídish. Fue la continuación del Congreso de Czernowitz de 1908, donde figuras como I. L. Peretz, Sholem Asch y Jaim Zhitlovsky habían declarado al ídish como idioma nacional del pueblo judío.
Aquel gesto había sido profundamente político: una reivindicación de la lengua de las masas frente a las élites que preferían el hebreo, el alemán o el ruso.
En 1908, la defensa del ídish significaba luchar contra el analfabetismo y la exclusión, y apostar por una cultura popular laica y moderna. En 1937, significaba además enfrentar la amenaza del fascismo y reafirmar la fraternidad internacionalista que inspiraba al movimiento obrero judío.
Las intervenciones de los delegados en París abordaron temas vinculados a la literatura, el arte, el teatro, la educación, la ciencia y la organización de un frente cultural antifascista.
Los delegados debatieron cómo crear escuelas, editoriales y universidades en ídish, y cómo fortalecer la solidaridad internacional entre los pueblos. El Manifiesto final, firmado bajo el retrato de Federico García Lorca —víctima reciente del franquismo—, sintetizó esa aspiración: combatir el antisemitismo y el totalitarismo mediante la cultura, la palabra y la cooperación. La cultura, afirmaban, no era un lujo sino una necesidad vital.
El contexto político de la época era turbulento. La Guerra Civil Española había movilizado a miles de voluntarios judíos que sumaron a la defensa de la República una lucha contra el franquismo. El VII Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú en 1935, había impulsado la formación de frentes populares antifascistas, y el Congreso de París reflejó esa misma lógica de unidad en la diversidad.
En los debates convivieron comunistas, socialistas, sionistas de izquierda y humanistas laicos; las diferencias ideológicas eran intensas, pero predominaba la convicción de que solo una acción común podía enfrentar la barbarie.
Las consecuencias de aquel Congreso fueron duraderas. El YKUF se convirtió en una red internacional con sede en París, secretarías en Varsovia y Nueva York, y filiales en numerosos países. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la dirección central se trasladó a Nueva York, pero algunas secciones, como la argentina, asumieron el liderazgo de mantener viva la obra cultural idishista. En Sudamérica, florecieron escuelas, bibliotecas, grupos teatrales y editoriales idishistas que se convirtieron en refugio espiritual de los sobrevivientes de la guerra y en plataforma para una nueva generación de intelectuales judeo-progresistas.
El legado del YKUF y del ICUF va más allá del ámbito judío. Representa una forma de entender la cultura como práctica emancipadora, como herramienta para la justicia social y la solidaridad. La defensa del ídish fue también la defensa de una mirada plural y humanista sobre el mundo, una mirada que rechazó tanto el nacionalismo excluyente como el asimilacionismo. Ese judaísmo —laico, progresista, comprometido con las causas sociales— encontró en América Latina un terreno fértil y dejó una huella que aún se percibe en la vida cultural argentina.
El redescubrimiento y traducción del Informe Estenográfico del Congreso permite hoy volver a mirar esa historia con nuevos ojos.
Durante décadas, el documento permaneció inaccesible, destinado solo a quienes dominaran el ídish. Su reciente traducción al castellano revela la riqueza de aquellos debates y rescata la voz de quienes, desde un enclave parisino en 1937, imaginaron un futuro más justo.
Leer estas páginas hoy es encontrarse con una fotografía panorámica del mundo judío moderno, atravesado por las contradicciones de su tiempo, pero también por una fe inquebrantable en la cultura como fuerza redentora.
Ese Congreso no fue un episodio aislado, fue el punto de confluencia entre la Ilustración judía, la proyección al socialismo y la lucha antifascista. Su mensaje sigue resonando en el presente, cuando las lenguas minoritarias y las memorias colectivas vuelven a estar amenazadas por la pretensión de una uniformidad cultural.
Recordar el Congreso de 1937 es recordar que la cultura puede ser un refugio, pero también un frente de batalla.
Aquellos delegados nos enseñaron que defender una lengua es defender una forma de ver el mundo; que preservar la memoria es un acto político.
A casi un siglo de aquel encuentro, el ídish ha perdido su lugar como lengua en la cotidianidad, pero su espíritu perdura en los archivos, en las bibliotecas, en expresiones artísticas, en las traducciones y en las instituciones que lo mantienen vivo.
La historia del YKUF y del ICUF nos recuerda que las palabras pueden cruzar océanos, resistir guerras y renacer en otros acentos.
En ese sentido, la traducción del Informe del Congreso de París no es solo un rescate histórico: es una promesa de continuidad. Allí donde una lengua sobrevive, sobrevive también la esperanza de un mundo más solidario, más justo y más humano.
Nerina Visacovsky – Ana Diamant
Noviembre 2025
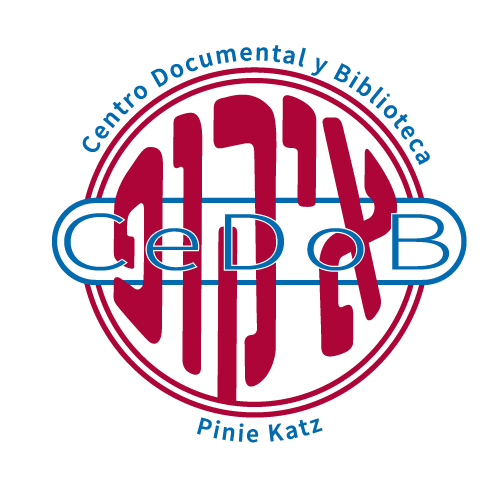


Deja tu comentario